Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Otros análisis de la figura de Gaitán y la violencia en Colombia
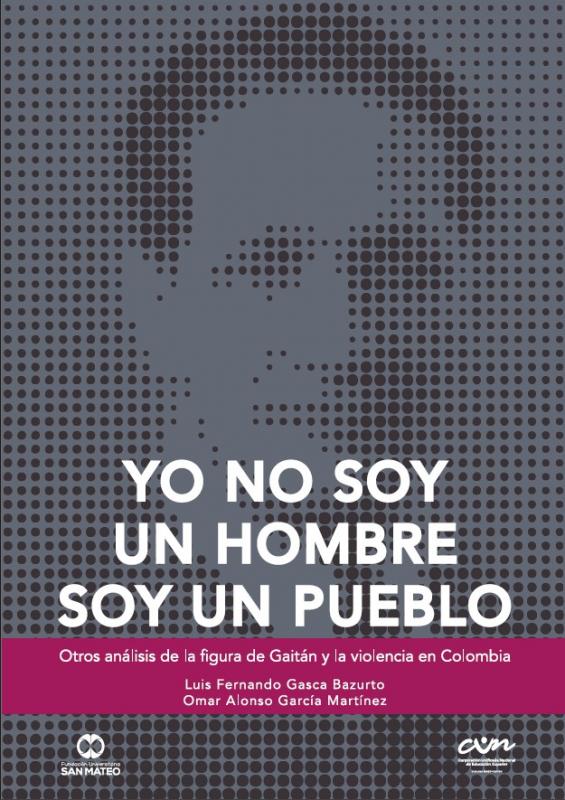
Publicado
Colección
Detalles sobre esta monografía
ISBN-13
Cómo citar
Palabras clave:
HistoriaInvestigación
Estudio
Resumen
Filósofos y estudiosos de la imagen muchas veces han coincidido en que los medios de comunicación influyen en la percepción de los hechos y hasta tienen la capacidad de cambiar hasta los recuerdos. Bien, expresó Edgar Morin acerca del cine que este reproducía imaginarios y a la vez creaba nuevos (2001). ¿Qué ocurre con los imaginarios cuando se generan alrededor de un acontecimiento que está permeado por mitos, como el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán? Cuando nos referimos a un acontecimiento, lo hacemos en el sentido expresado por Žižek y Vicedo (2014), o sea, un evento tan traumático, potente y doloroso que crea la sensación de fin de los tiempos e inicio de algo nuevo.
En consecuencia, cuando ocurren este tipo de situaciones, como expresa Gómez-Esteban (2016), se produce “[...] una articulación con las estructuras sociales y el devenir histórico” (p. 133). Es decir, el evento traumático que obliga a las estructuras sociales a intentar reacomodarse, pero en la base se vivió un acontecimiento que cambió las cosas. Esa carga, o peso, que se lleva en la conciencia y en la memoria, individual y colectiva, necesariamente está imbricada por expresiones, ideologías, símbolos y percepciones, acerca del pasado y lo que se espera del devenir. El Bogotazo, por supuesto, fue un acontecimiento que partió en dos la historia del siglo XX colombiano.
Capítulos
-
El bogotazo en el cine colombiano
##submission.resume.a##
Resumen del capítulo / VerFilósofos y estudiosos de la imagen muchas veces han coincidido en que los medios de comunicación influyen en la percepción de los hechos y hasta tienen la capacidad de cambiar hasta los recuerdos. Bien, expresó Edgar Morin acerca del cine que este reproducía imaginarios y a la vez creaba nuevos (2001). ¿Qué ocurre con los imaginarios cuando se generan alrededor de un acontecimiento que
está permeado por mitos, como el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán? Cuando nos referimos a un acontecimiento, lo hacemos en el sentido expresado por Žižek y Vicedo (2014), o sea, un evento tan traumático, potente y doloroso que crea la sensación de fin de los tiempos e inicio de algo nuevo.
En consecuencia, cuando ocurren este tipo de situaciones, como expresa Gómez-Esteban (2016), se produce “[...] una articulación con las estructuras sociales y el devenir histórico” (p. 133). Es decir, el evento traumático que obliga a las estructuras sociales a intentar reacomodarse, pero en la base se vivió un acontecimiento que cambió las cosas. Esa carga, o peso, que se lleva en la conciencia y en la memoria, individual y colectiva, necesariamente está imbricada por expresiones, ideologías, símbolos y percepciones, acerca del pasado y lo que se espera del devenir. El Bogotazo, por supuesto, fue un acontecimiento que partió en dos la historia del siglo XX colombiano.
De él aún se sigue hablando y conmemorando cada nueve de abril. Un acontecimiento que ha sido tema de artistas en la pintura, la literatura y el cine, etc. Particularmente, en la producción cinematográfica nacional, casi desde el mismo momento en que se produjo el Bogotazo, se realizaron
filmes de ficción y documentales, que aludieron a este acontecimiento de forma directa o indirecta. Esta producción intentó reconstruir las circunstancias que rodearon la muerte de Gaitán y el Bogotazo, pero también han expresado un sentir y un conjunto de significados resguardados en la
memoria, desde donde emergen hacia la realidad social, histórica y cultural de una nación, tal como en el cine, porque “La producción cinematográfica de un país forma parte de la realidad social, puesto que se construye –se crea- dentro de una cultura determinada” (Goldman como es citado en Narváez, 2013). Partiendo de esta idea, vale la pena preguntarse: ¿cómo se ha representado el Bogotazo en el cine colombiano? Entendido el cine como hecho cultural que se alimenta de la memoria, la historia y la sociedad. Precisamente porque, como bien expresó Fernando Vizcarra: “Simultáneamente, el
producto artístico concierne a las aspiraciones y visiones del mundo de cada época, convirtiéndose así en un fenómeno eminentemente social e histórico” (2005, p. 190). Tal como también manifestó hace más de dos décadas Manuel López- Cepero, “El cine como fenómeno artístico y cultural que
tiene sus raíces aferradas en las profundidades abisales de la realidad histórico-social” (1967, p. 416). Los dos autores, aunque distantes en tiempo y lugar, coinciden en que el cine es un vehículo para comprender a la sociedad, como también se ha descubierto con las demás artes.
-
La interferencia espectral. La injerencia histórica de Gaitán
##submission.resume.a##
Resumen del capítulo / VerLa narrativa histórica es una especie con vida propia y relativa. Los actos no se pueden dar por sentados. En gran medida nuestra forma de crear el mundo forma parte de la postura ideológica, la cual nos distancia o nos acerca a un objeto de análisis y posiblemente es donde el universo nos
presenta un sentido. Por ese motivo, la historia tiene el poder de reescribirse o reafirmarse. Se puede considerar que la imagen de Jorge Eliecer Gaitán entra en la escena pública en uno de los eventos más traumáticos de la Colombia de la primera mitad del siglo XX. El caudillo asume el carácter de líder, toma la responsabilidad de denunciar la violencia desmedida del Estado, con la pretensión de encaminar la administración pública colombiana hacia senderos más justos en su actuar socioeconómico. La masacre de las bananeras (diciembre de 1928) se ha considerado como uno de los peores actos del Estado contra su propia sociedad.Este cruel episodio de la historia del país se escribe de nuevo con tinta roja (Figura 2), y como toda narrativa, presenta opositores o defensores ante lo sucedido.



